Aunque todas las mujeres en el Perú pasamos nuestra primera menstruación de manera diferente, el sentimiento de miedo es común.
Según el estudio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP 2020), Retos e impacto del manejo de higiene menstrual para las niñas, adolescentes en el contexto escolar, el 10% de las niñas y adolescentes no sabía de qué se trataba la menstruación porque nunca recibieron información ni en sus casas ni en la escuela.
Estamos hablando de un grupo de mujeres que vivió la menarquia (primera menstruación) con temor, porque muy poco se habla sobre la regla en el Perú.
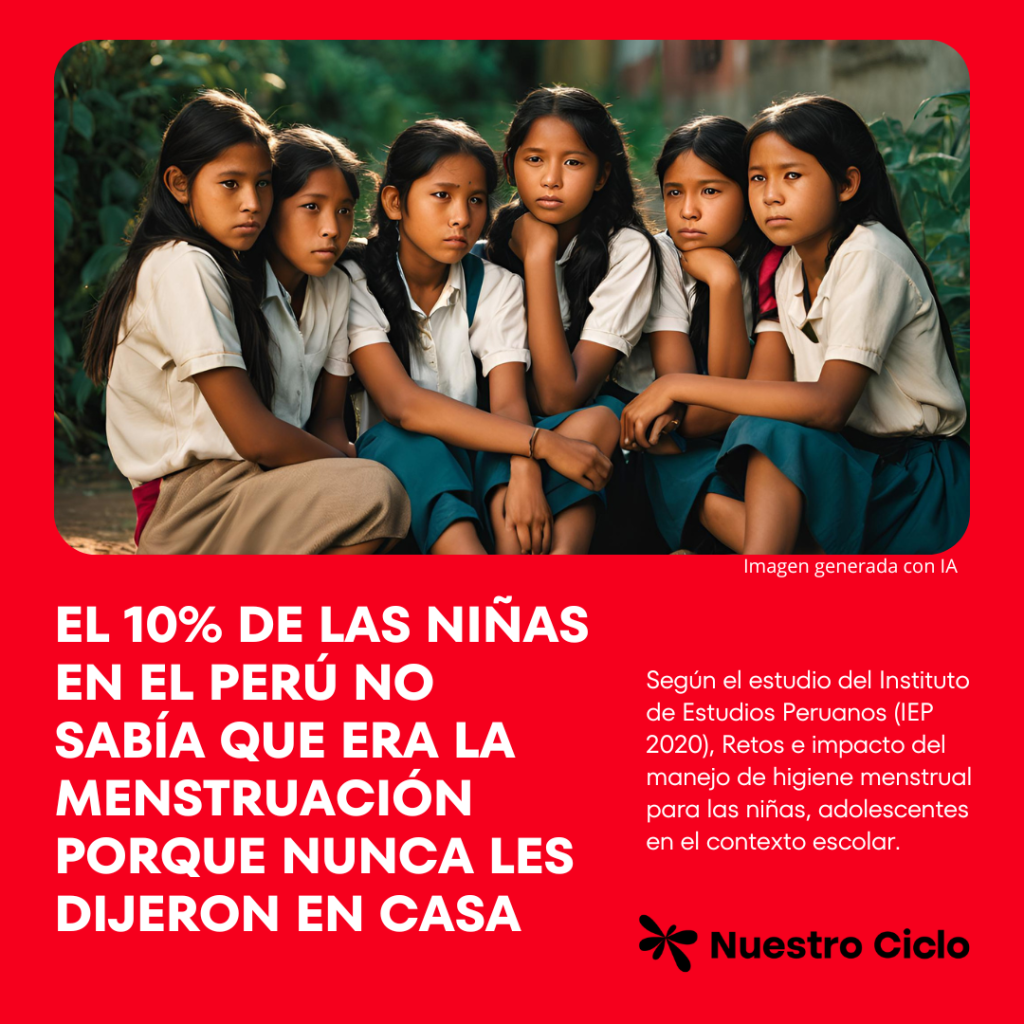
La falta de información es uno de los problemas que fueron detectados en el estudio de IEP. Le siguen la vergüenza y el tabú, seguido del bullying que reciben las niñas cuando menstrúan y los inadecuados servicios higiénicos.
Si la falta de información es uno de los problemas, ¿por qué no hablamos más sobre la regla? Parece algo fácil de solucionar, pero en la práctica no lo es, porque no es un problema que viene solo.
No hablamos suficiente de la regla
“Cuatro de cada diez niñas en el Perú desconoce sobre la menstruación”, explica Stephania Lozano, coordinadora del proyecto «Nuevas Reglas. Por una Higiene Menstrual informada, segura y digna” de Plan International.
En Nuevas Reglas identificaron que las niñas en edad escolar solo sabían que la menstruación era parte de un proceso que ocurre durante la adolescencia, sin conocer todos los aspectos que implica menstruar.
“Ven a la menstruación como una enfermedad o como algo sucio. No lo ven como un signo de vida, que tu cuerpo está funcionando bien”, agrega Lozano.
Menstruar es algo normal, pero el 66% de las niñas sienten vergüenza al hablar sobre menstruación con su entorno cercano, indica el estudio del IEP.
Pero nosotras queremos hablar sobre la regla. Para ello hemos recogido las voces de 4 lideresas de los pueblos originarios Awajún, Ashaninka, Shipibo y Nomatsiguenga para conocer sus perspectivas y realidades sobre lo que significa menstruar desde sus miradas.
¿Qué significa menstruar para una mujer indígena?
“Me asusté bastante cuando yo tuve mi primera regla”, cuenta Edilberta Amasifuen Picota, de la comunidad nativa Shipibo-Konibo Santa Rosa de Aguaytíay miembro de la Organización Regional de Mujeres de la región Ucayali, cuando le pregunté cómo había sido su primera menstruación.
En su comunidad Shipiba no se hablaba de la menstruación, solo le dieron una advertencia.
“Te bajará sangre, no te vayas a asustar”, le dijeron. Así que cuando llegó ese día, a los 12 años, no pudo evitar sentirse asustada, porque no entendía lo que estaba pasando con su cuerpo.

Algo similar vivió Marivel Torres Shumpate, lideresa Nomatsiguenga de la comunidad de San Jerónimo, del distrito de Pangoa, de la provincia de Satipo, en Junín. Sólo que a ella no le dijeron nada.
“Mi mamá nunca me informó que era la menstruación. Cuando yo tuve mi primera regla me asusté bastante”, comparte.
Marivel recuerda que ella estaba estudiando en un internado cuando tuvo su primera menstruación. Asustada, le contó a una de las monjas lo que le había pasado y solo la tranquilizaron diciéndole que era normal, le entregaron unos paños y la vida siguió su rumbo.
“No te asustes, me dijo. En esos tiempos no se hablaba de la menstruación”.
En el Perú, son las madres de familia la primera fuente de información de las adolescentes que recién menstrúan. Ellas buscan que sus hijas no pasen por las mismas, pero la gran mayoría de mamás basan su información en experiencias personales.

En su rol de agentes comunitarias de salud, Marivel y Edilbertha le contaron todo lo que sabían sobre la menstruación a sus hijas para que no sientan el mismo temor que vivieron con su primer periodo menstrual.
Las prácticas ancestrales y su impacto en la vida de las mujeres
“Es un tabú hablar abiertamente de la menstruación”, indica Clelia Jima Chamiquit, docente Awajún de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.
Jima, quien imparte cátedra en la facultad de Ciencias de la Salud, señala que en el mundo Awajún, la mayoría de jóvenes menores de 13 años no entienden lo que significa la menstruación como tal.
En la Comunidad Nativa de Siesmi, del distrito de Condorcanqui, de la región Amazonas, menstruar significa el inicio de la vida reproductiva y también una serie de restricciones.

Cuando Clelia tuvo su primer periodo, no pudo evitar asustarse. Las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús del colegio donde ella estudiaba sí le hablaron sobre la regla, así que entendía lo que iba a pasarle, pero aun así sintió miedo.
“A mí me vino con cólicos, con dolor y mi mamá se dio cuenta. ¿Te bajó la menstruación? Me pregunta y le dije que sí y allí recién me empezó a hablar”.
En Siesmi, las mujeres que menstrúan no podían realizar varias actividades en la comunidad, ni comer ciertos alimentos; tampoco podían bañarse en el río o trabajar en la cerámica. Aunque son tradiciones muy antiguas, la especialista confirma que en la actualidad aún se conservan.
Un panorama similar viven las mujeres en la comunidad Asháninka San Juan de Cheni, del distrito de Río Negro, provincia de Satipo,en Junín.
Denisse Irova Cipriani, vicepresidenta de la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de la Selva Central (ORNASEC) y secretaria asuntos femeninos de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) comparte que en su comunidad se conservan algunas tradiciones cuando llega la primera menstruación.
Las mujeres eran aisladas en una choza durante veinte días sin contacto con nadie y les cortaban el cabello, que acostumbran a tenerlo largo. Durante ese tiempo cuidaban bastante de la alimentación, pues les entregaban alimentos sin sal y sin grasas.
Además, aprendían a preparar el “masato” una bebida típica de la selva del Perú y también aprendían a confeccionar sus propias toallas higiénicas.
“Antes no había serenas, nuestras abuelas nos enseñaban a hilvanar el hilo del algodón nativo para confeccionar nuestras toallas”, relata Irova.

Debido a que la comunidad no está cerca de la ciudad para poder comprar suministros que les ayuden a gestionar su menstruación, la práctica de elaborar sus propias toallas se mantiene.
Pese a que sus etnias son diferentes a pesar de vivir en la misma región, Marivel cuenta que en el mundo Nomatsiguenga, las mujeres que tienen su primera menstruación también eran aisladas, pero por un mes, y tienen varias restricciones alimenticias para cuidar su salud.
Pasado el mes, podían salir y hacer su vida normal en la comunidad, solo se tapaban el cabello con un trapo. Pero actualmente son pocas las familias que siguen esta creencia.
“En algunas familias se sigue practicando, pero es un poco olvidado, las chicas de ahora ya no están para que las encierren, ya hacen su libertad”, comenta.
Las plantas medicinales, aliadas para los dolores menstruales
Cuando hablamos de la menstruación no podemos evitar hablar también de salud y este sector tiene una gran deuda con los pueblos originarios. Solo 45 establecimientos de salud tienen la acreditación de pertinencia cultural, del Ministerio de Salud (Minsa), que respeta las creencias de estos pueblos y tiene a personal que habla la lengua originaria de cada comunidad.
En los últimos años, se ha registrado un gran avance para aumentar el número de centros de salud con pertinencia cultural, pero aún no es suficiente para atender las necesidades de los 55 pueblos originarios que hay en el Perú.
“Se debería implementar una salud intercultural donde nos atiendan de manera diferenciada, pocas veces nos pueden entender ¿no?”, agrega Denisse Irovadesde su comunidad Asháninkas en San Juan de Cheni.

En los pocos centros de salud acreditados no hay suficiente personal que hable la lengua nativa para poder atender a los pacientes y a veces el personal bilingüe es usado como intérprete en lugar de cumplir solo su función.
“Contratan a un profesional de salud que sabe Awajún y lo tienen como intérprete en todas las áreas”, cuenta Clelia Jima, “por eso pedimos que contraten a personal preparado en la especialidad, no para que haga de intérprete”.
En el caso de la comunidad de San Jerónimo, todavía no hay personal de salud que hable la lengua Nomatsiguenga, pese a que la posta queda en el centro de la comunidad.
Cuando las mujeres sufren malestares durante su menstruación, dismenorrea, o cólicos como se le conoce popularmente, toman infusiones de matico, una planta que fue una gran aliada para combatir la COVID-19 durante la pandemia; también preparan bebidas de kion amazónico, un antinflamatorio natural por excelencia.
Acuden a sus saberes ancestrales y confían plenamente en las plantas medicinales de sus pueblos, cuando sienten que no son bien atendidos en las postas o los centros de salud.
«Falta que un profesional hable nuestro idioma, a veces se nos dificulta el castellano, si tuviésemos un profesional nomatsiguenga sería más fácil y más confiable», asegura Marivel Torres.
Los retos de las mujeres de los pueblos originarios
A mediados de este año, el Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que existían más de 500 denuncias por violación sexual a menores contra profesores en la provincia de Condorcanqui. Las víctimas eran niñas, niños y adolescentes entre los 7 y 16 años.
El terrible hecho causó una gran indignación colectiva, pues los y las menores eran pertenecientes a pueblos originarios y el rechazó se intensificó cuando Morgan Quero, titular del Minedu, dijo que las violaciones eran una “práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos”.
“Los niños y las niñas no van al colegio para ser violados, van a aprender”, condenó Clelia Jima, quien considera que la respuesta de las autoridades, ante los casos de violencia contra la libertad sexual de los y las estudiantes, es lenta.

En Satipo, las niñas también sufren otro problema que tiene muy alarmadas a las comunidades nativas, pues son las principales víctimas de la trata de personas.
“Se llevan a las niñas con engaños, les ofrecen trabajos, pero terminan en un prostíbulo y a veces hasta se las llevan a la fuerza”, lamenta Denisse Irova.
La lideresa estima que un promedio de 40 niñas, de las más de 20 comunidades nativas que existen en Mazamari ha desaparecido víctimas de la trata de personas.
A setiembre de este año el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter) reportó 8 casos de trata de personas en Junín. A las víctimas, que eran captadas mediante engaños, les ofrecían oportunidades laborales para finalmente ser explotadas sexualmente. El 100% de las víctimas eran mujeres.
El pasado 20 de setiembre, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra siete personas por el delito contra la dignidad humana en la modalidad de trata de personas en agravio de trece menores de edad y una joven de 19 años.
«Vivimos en una zona que se considera peligrosa y estamos trabajando para sensibilizar en las comunidades, en los colegios para que no se dejen llevar», explica la lideresa sobre los esfuerzos en trabajos preventivos, pero falta más, en Junín no hay una Fiscalía Especializada en Trata de personas.
Camino a la ley de la higiene menstrual
En el 2021, el Congreso de la República promulgó la Ley 31148, la Ley que promueve y garantiza la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. Esta ley, que aún está en elaboración del reglamento para su funcionamiento, propone entregar productos de higiene menstrual en las zonas más vulnerables del país.
Resulta importante destacar la propuesta de la Ley, pues en el 2022 el INEI reportó que más mujeres que hombres viven en estado de pobreza, estamos hablando de un 27,8% de la población femenina que resultó afectada durante ese año.
Comprar una toalla higiénica, que puede costar hasta S/16.00 en una farmacia, es un gasto que no pueden costear algunas mujeres en el Perú.
“Hay niñas que tienen cierta vulnerabilidad de acceso económico para poder acceder a, por ejemplo, una toalla higiénica o algún otro producto”, agrega la especialista de Plan International.
No solo la falta de información y las posibilidades de comprar una toalla higiénica afecta a las niñas, también están las condiciones de los servicios higiénicos que no dan las garantías para vivir una salud menstrual digna.
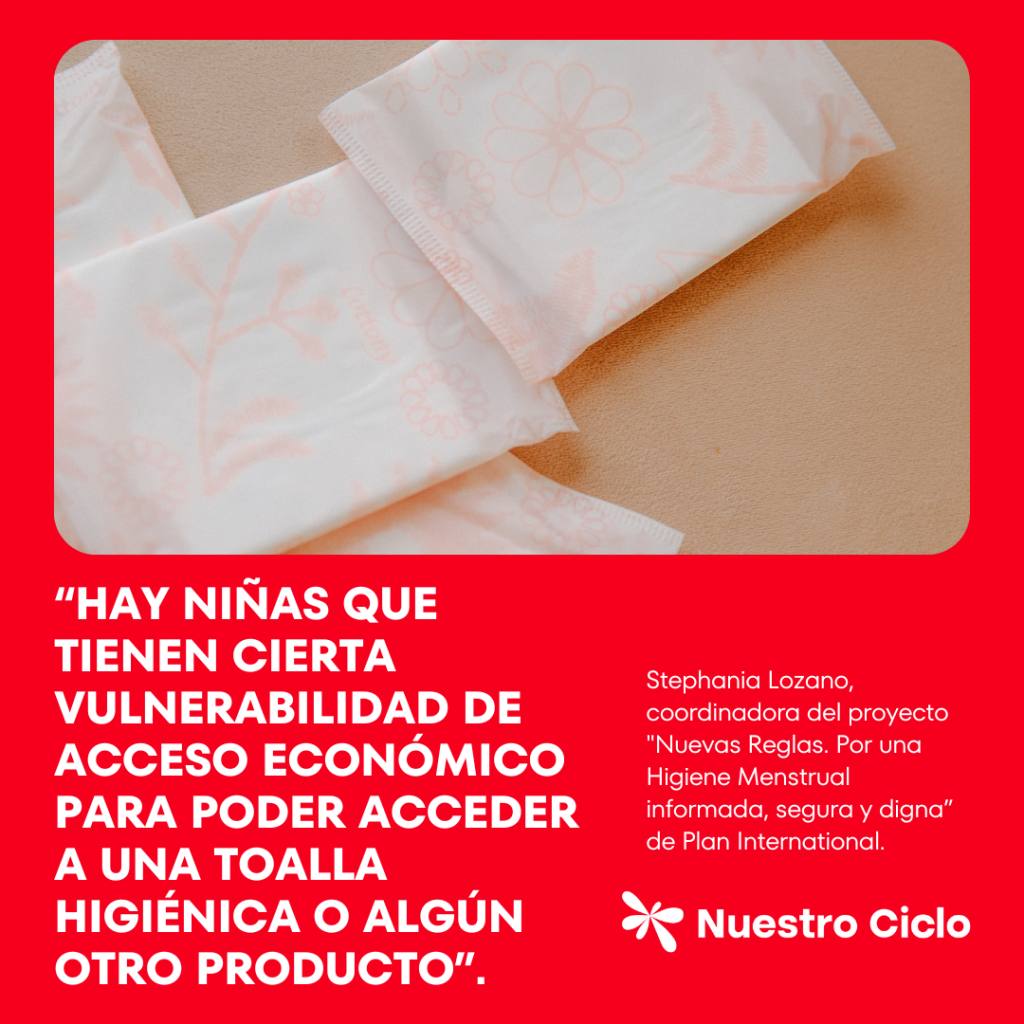
Otro aspecto que considera la Ley es la creación de un Observatorio de Gestión Menstrual, con el fin de recopilar datos sobre la menstruación y así generar más políticas de salud pública.
Sobre este último punto, Clelia Jima indica que todas las políticas deben mantener la pertinencia cultural de las comunidades.
“La educación es la base y el pilar de poder cambiar las concepciones que se tienen, pero siempre manteniendo la pertinencia intercultural, nada se puede imponer”, insiste.
La especialista de Plan International menciona que la estrategia de comunicación debe ser importante para poder difundir el mensaje y que se necesitarán aplicar campañas masivas para el acceso a la información, sensibilización y concientización sobre la salud menstrual.
Por muchos años, las comunidades nativasse han sentido abandonadas y no tomadas en cuenta, este sentimiento lo confirman las lideresas, quienes cuentan los retos que viven a diario y de la poca ayuda que les llega.
“Que se tome en cuenta a todas las comunidades, que no se olviden de los más vulnerables”, añade Marivel Torres.
Mientras el Minsa, Minedu y todos los ministerios llamados a elaborar el reglamento para la Ley de la higiene menstrual en el Perú, trabajan en estas propuestas, hemos conocido cuatro perspectivas que nos confirman que todavía nos falta mucho por comprender sobre lo que significa menstruar en el Perú.
